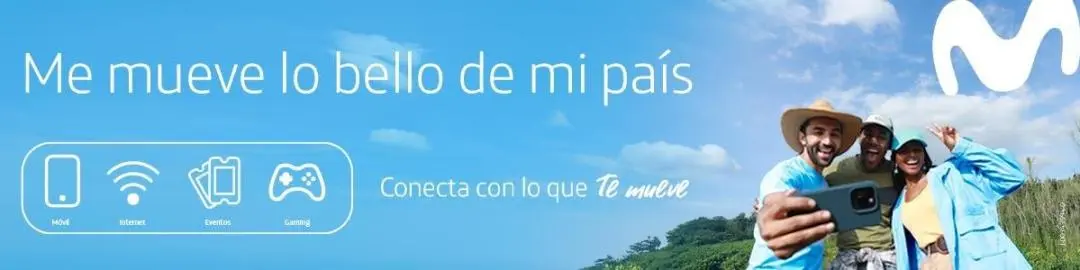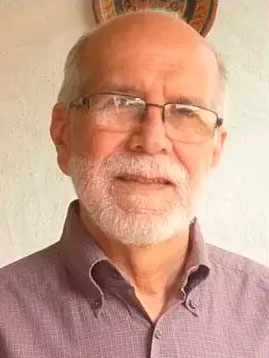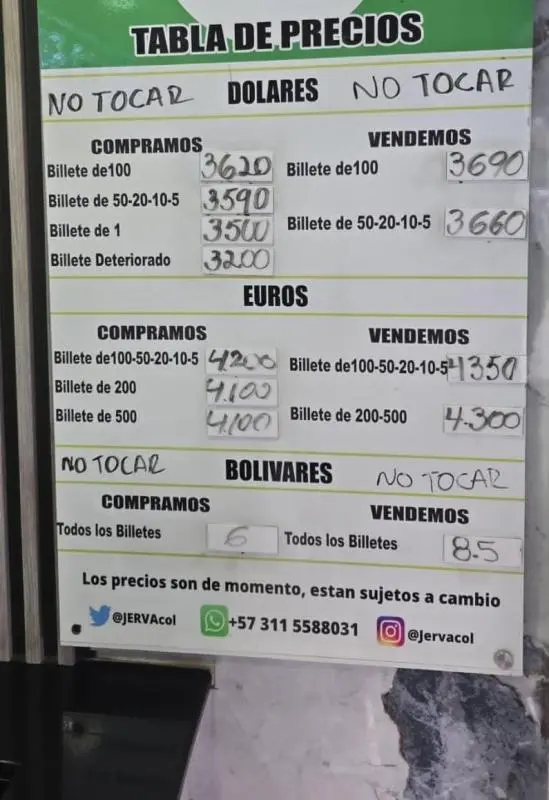Opinión
El culto al dictador
miércoles 30 julio, 2025
Mario Valero Martínez
En los paisajes de la cotidianidad a veces cruzamos por fachadas que, en la perspectiva personal, lucen desagradables, o al menos no encantan. Es muy probable que estas reacciones respondan a los gustos y preferencias estéticas del arte, la naturaleza y la vida; por tanto, se suman a las topofobias del espacio vivido. Pensamos, por ejemplo, en esas paredes del espacio público pintadas con formas tétricas y deslucidos colores que se ofrecen al urbanita, como murales pictóricos de cultura popular. A pesar de su fealdad, insisto, apreciada desde la óptica personal, son inofensivas y el tiempo se encarga de diluir, hasta quedar solo manchas insignificantes de lo que alguna vez se pretendió mostrar como manifestación artística. Sensaciones disonantes provocan otras simbologías implantadas en los espacios de las rutinas diarias, alusivas a las distorsiones de la memoria histórica del país, la región o el lugar. Es lo que me ocurre con el culto que se rinde por estos y otros lares al régimen y la figura del dictador Marcos Pérez Jiménez (también a otros dictadores, oriundos del estado Táchira). Resulta chocante, tal vez amenazante y muy nocivo, por ejemplo, el enorme letrero que, con su nombre, impusieron a una institución educativa nacional conocida antes como (ciclo básico) Táchira, voz indígena según los especialistas, utilizada para identificar la organización de este territorio andino desde 1856.
Igual ocurre con esos vídeos enviados a través de las redes sociales, que solo documentan las obras materiales edificadas durante el período de la dictadura de este militar que, desde su grado de teniente coronel, se involucró en el derrocamiento de la incipiente democracia venezolana en noviembre de 1948 hasta alcanzar la presidencia cuatro años después. Ambos casos revelan un sofocante fanatismo regionalista. En el primero, el dictador se exhibe como prominente y hornada figura. En el segundo, se divulga en sesgado y diseccionado cuento, solo una parte de la historia. Las otras, exprofeso, se obvian. En la presentación de los paisajes modernizantes de este período desaparece la palabra dictadura y con ella, las alusiones a la represión, la persecución política, el exilo, la cárcel, el destierro y la muerte; la eliminación de institucionalidad democrática, la disolución de la estructura administrativa en todos sus niveles, la ilegalización de los partidos políticos, la suspensión de organizaciones sindicales, la confiscación de la libertad de prensa, la corrupción y en la narrativa sobre la expansiva magnificencia de las construcciones de edificios y carreteras, desaparece la vida de la gente en sus penurias.
Todo un panorama nacional de terribles acontecimientos que están documentados en diversas y rigurosas fuentes. Testimonios de los protagonistas se encuentran en El Libro Negro (1974) José Agustín Catalá, editor. Pedro Estrada y sus crímenes (1983) de José Agustín Catalá. Se llamaba SN (1964) escrito por José Vicente Abreu. A 30 años de la muerte de Leonardo Ruiz Pineda y de la publicación de El Libro Negro (1982) de Ramón J. Velásquez y José Vicente Abreu. Además, en una extensa bibliografía se ha analizado el significado de este período dictatorial venezolano. Otra fuente de alta valoración es el documental Tiempos de dictadura (2012), guion y dirección del cineasta Carlos Oteyza. Está a disposición en YouTube. Es una pieza cinematográfica que contextualiza la historia de la dictadura, teniendo en uno de sus ejes articuladores, los relatos de diversos actores y protagonistas que vivieron bajo este oprobioso régimen. Para decirlo con el guionista casi al final del documental “hasta qué punto transformar el medio físico de un país, podía estar por encima de la voluntad de elegir, de manifestarse, de vivir sin miedo, de vivir en libertad”.
Es curioso y sin duda preocupante. En los ámbitos del fanatismo regional, la defensa, admiración y veneración al dictador, a los dictadores vernáculos del Táchira, convergen hasta feroces rivales políticos en sus ofertas electorales nacionales y regionales. Esto no es nuevo, pero en los últimos años lo hemos observado con acelerada frecuencia. Los defensores de una mal entendida “tachiranidad”, no distinguen en el campo de la política entre demócratas y dictadores, no les importan sus legados. Les basta con saber que son tachirenses para elevarlos al altar de la devoción y en ese sacrosanto tablero, Pérez Jiménez tiene un lugar especial. No en vano algunas personas se refieren a este personaje con tufillo cuartelario como, Mi General.
Así nos avasallan las imágenes, trastocadas en la memoria histórica. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es solo fanatismo regional? No encuentro respuesta certera, solo algunas especulaciones. Señala Timothy Snyder en Sobre La Tiranía, Veinte lecciones del siglo XXI (2017): “La historia no se repite, pero sí alecciona”, aunque pareciera que en algunos esto carece de importancia. Pienso en los estudiantes de la institución que lleva el nombre del dictador, los imagino consultando su historia, también a los docentes enseñando ese oscuro periodo de la geografía política venezolana ¿Cómo harán? ¿Cuál será su relato? ¿Se despojarán del fanatismo regional? Volviendo al autor citado, “la historia puede familiarizar, y puede servir de advertencia”. Pero bien sabemos, son tiempos muy difíciles y brumosos por estos lares. @mariovalerom