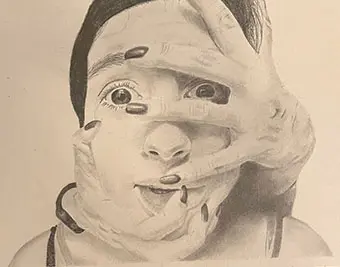Opinión
El mito del Estado soberano
lunes 12 enero, 2026
Antonio Sánchez Alarcón
Nos enseñaron que todos los Estados son soberanos. Que basta una bandera, un himno y un asiento en la ONU para hablar de independencia. Se repite como dogma: “Estado libre y soberano”. Pero si uno rasca un poco, debajo de los símbolos no hay poder, sino papel. Y debajo del papel, casi siempre, un amo.
La soberanía, decían los viejos tratadistas, es el poder supremo de un Estado para decidir sobre su territorio sin interferencias externas. Suena bien. El problema es que en el mundo real, la mayoría de los Estados no puede sostener esa soberanía sin ayuda —o sin permiso— de otros. ¿Qué tipo de independencia es esa que necesita préstamos del FMI, tropas extranjeras en su suelo o redes de satélites que no controla?
Un Estado sin fuerza militar propia, sin capacidad industrial estratégica, sin moneda fuerte o sin control sobre su seguridad interna, no es soberano; es un cliente. Puede votar en la Asamblea General, emitir comunicados, hasta celebrar elecciones. Pero al final, su margen de decisión depende de lo que le permitan sus acreedores, sus proveedores o sus protectores.
Tomemos un caso extremo, pero revelador: Irak. Invadido, intervenido, reconstruido por potencias extranjeras, y aún se habla de su “soberanía”. ¿De verdad? Pero no hace falta ir tan lejos. Pensemos en países que no pueden garantizar ni su ciberdefensa sin la “ayuda” de potencias aliadas. O aquellos cuya política exterior se decide en embajadas ajenas.
Desde esta óptica incómoda, la soberanía real sólo puede sostenerse cuando se tiene la fuerza material para resistir —y, llegado el caso, imponer— decisiones propias. No se trata de un culto a la violencia, sino de una constatación: La política internacional no se rige por el derecho, sino por la fuerza. El derecho solo entra cuando hay fuerza detrás que lo haga valer.
Y si seguimos ese criterio, hoy solo tres grandes Estados pueden considerarse efectivamente soberanos en algún grado fuerte: Estados Unidos, China y Rusia. No porque sean justos o virtuosos, sino porque pueden sostener sus decisiones frente a los demás, con respaldo económico, político y militar propio. Son imperios, en el sentido técnico: Estructuras con capacidad de proyectar poder más allá de sus fronteras y de resistir la presión de otros.
Todos los demás —y aquí viene lo que nadie quiere decir— son Estados subordinados en distinto grado. Algunos viven del paraguas militar estadounidense. Otros dependen del comercio chino o del gas ruso. Hay quienes juegan a la equidistancia, pero no hay equidistancia posible cuando dependes de préstamos, bases militares o tecnologías que no controlas.
Entonces, ¿qué queda del concepto clásico de soberanía? Poco. Quizá un disfraz útil para no herir sensibilidades. Un teatro diplomático. O una ficción pedagógica que permite que los libros de texto sigan hablando de “comunidad internacional” y no de jerarquías imperiales.
La corona del Estado sigue ahí. Pero en muchos casos, ya no hay cabeza que la sostenga por sí misma. Solo queda el oropel. Y detrás del oropel, la servidumbre.
Destacados