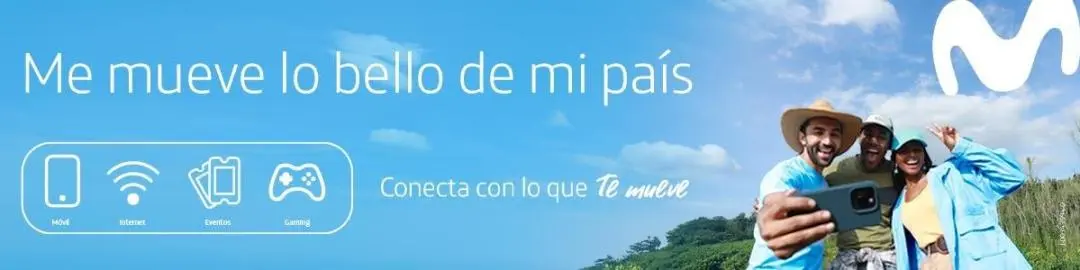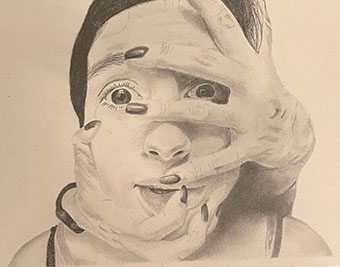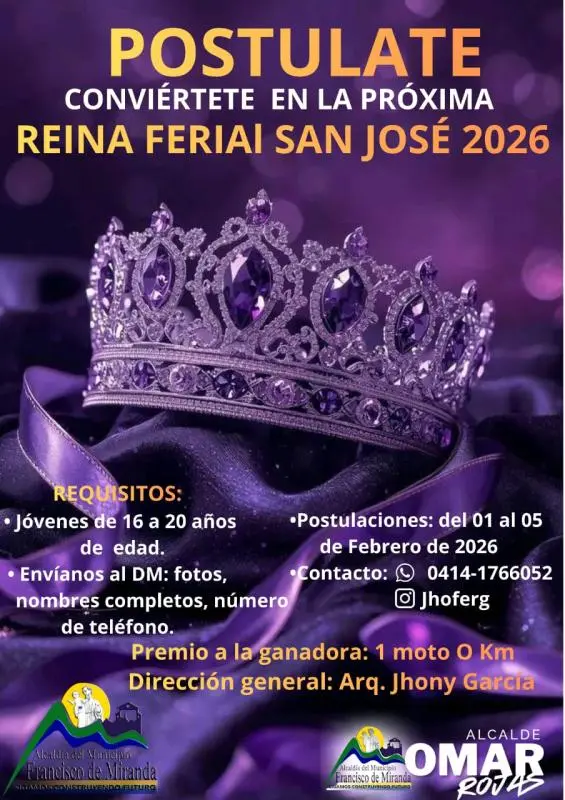Opinión
El soberbio viaje de Verne a Venezuela
lunes 15 septiembre, 2025
Antonio Sánchez Alarcón
En 1898, cuando Venezuela apenas se desperezaba del siglo XIX y aún se debatía entre caudillos y utopías federales, Julio Verne publicó una novela que pocos venezolanos han leído y menos aún conocen: El Soberbio Orinoco. En ella, el prolífico autor francés, que jamás pisó estas tierras, se adentra en la cuenca del gran río como si la hubiera navegado palmo a palmo. Con el oficio de quien sabe transformar la cartografía en literatura, Verne convierte la geografía nacional en escenario de aventuras, búsquedas filiales y moralejas sutiles.
La premisa es sencilla: Un joven francés viaja al Orinoco en busca de su padre desaparecido. Le acompaña su madre, disfrazada de muchacho para no levantar sospechas. En el trayecto, ambos se cruzan con científicos, militares, comerciantes, e incluso con indígenas que todavía viven según sus propios ritmos y códigos. Pero, más allá de la anécdota, la novela deja entrever varias claves que hoy, más de un siglo después, resultan incómodamente actuales.
La primera es la idea de que Venezuela era —y quizás aún es— un territorio inexplorado. No en términos físicos, porque hasta los mapas del siglo XIX daban cuenta del curso del Orinoco. Sino como espacio político, como proyecto civilizatorio. El país que describe Verne es uno donde el Estado está ausente, donde el conocimiento científico apenas logra abrirse paso entre la selva, y donde el destino de cada quien depende más de su temple individual que de alguna estructura de justicia o institucionalidad. ¿Nos suena?
La segunda moraleja es aún más perturbadora: En El Soberbio Orinoco, la verdad se esconde a plena vista. Nadie reconoce a la madre que acompaña al joven, porque su disfraz masculino basta para engañar a todos. Hay algo de burla verneana en esa ceguera colectiva, pero también una advertencia: Las apariencias, en contextos precarios, sustituyen fácilmente a la verdad. Y en Venezuela, donde los disfraces institucionales son la norma —tribunales que no imparten justicia, universidades sin autonomía, medios que no informan—, esa fábula sigue viva. Lo esencial sigue oculto, y lo superficial, legitimado.
Una tercera lectura posible: El viaje como forma de redención. En Verne, toda travesía es pedagógica. El Orinoco no es solo un cauce fluvial, sino un río de pruebas. Sus rápidos, sus márgenes y sus afluentes representan obstáculos, decisiones, dilemas morales. El joven protagonista madura en la medida en que se enfrenta a la incertidumbre, al riesgo, a la pérdida. Si trasladamos esa metáfora al país de hoy, podríamos preguntarnos si Venezuela no está también atrapada en su propio viaje iniciático, aún sin brújula, aún sin puerto, pero empujada por una corriente que no termina de detenerse.
Y sin embargo, hay belleza. Verne, con su mirada romántica de naturalista europeo, describe al Orinoco como “soberbio”, no por arrogancia, sino por magnificencia. Su desbordamiento, su amplitud, su poderío sin represas lo vuelven metáfora de lo posible. En ese río sin dueño, aún indomable, se cifra una esperanza.
El Soberbio Orinoco no es una novela menor, aunque no figure entre las más celebradas del autor. Es un homenaje involuntario a una Venezuela que pudo ser otra. Una tierra vasta, rica, abierta al conocimiento, pero abandonada a su suerte por quienes debían gobernarla.
Quizás, en el fondo, el libro de Verne contiene una pregunta que sigue resonando: ¿es posible reencontrar al padre perdido, es decir, a la República extraviada, navegando río arriba contra el olvido y la impostura?
Es una pregunta sin respuesta inmediata, como todas las buenas preguntas. Pero vale la pena volver a formularla, libro en mano, frente a las aguas —cada vez más turbias— de nuestro propio Orinoco.
Destacados