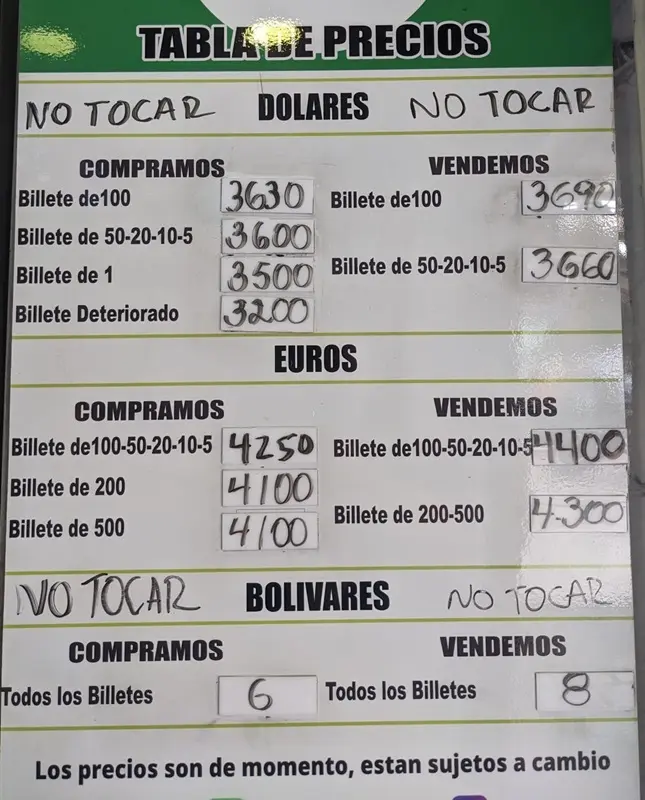Opinión
Hora de Reflexión | Crónica: “mujer, el color poco importa”
jueves 9 julio, 2020
Alfredo Monsalve López
- Domingo 3 de la tarde de aquel 24 de noviembre. La mujer subía las escaleras con extraordinaria lentitud. Escalón por escalón. De manera trasversal para mitigar el cansancio. Sobre su cabeza llevaba un rollo de tela de múltiples colores. En forma de rosca. Ajado por el uso y el roce que producía la pimpina de hierro repleta de agua turbia. Agua que minutos antes, había sacado del pozo donde se bañaban los muchachos que hacían vida en el barrio. Era el diario trajín de Olga Tomasa, nombre de pila de aquella mujer. Todos los días, como un ritual, le tocaba su turno en la fila de gente pasmada por el tiempo para obtener el preciado líquido. Nadie osaba colearse. Pues era magullado sin vacilar por dos sujetos que cuidaban de que las cosas marcharan bien a la hora de coger el líquido. Eran pagados por la autoridad única del barrio. Olga no iba sola. Se hacía acompañar por una criatura de apenas seis meses de gestación. El segundo que pariría en sus 20 años de amargada existencia. Su vientre, abultado como el cuero recién mojado, palpitaba por la presión que ejercía el subir los escalones con pendiente de unos 45 grados. Estaba acostumbrada. Se detuvo, siempre con su carga en la cabeza, en unos de los escalones para mirar, en la profundidad de la distancia, el Palacete donde despachaba el dictador recién autoelegido. Estructura ostentosa que sobresalía en el centro de la ciudad. Iluminada día y noche. Era como un castigo devenido, mirar todos los días desde su estancia, la mansión del tirano.
Cambió la mirada unos cuatro o cinco escalones más abajo. Allí estaba el perro negro con pintas amarillas, que le ladraba con el hocico babeante y largos colmillos como la hiena. Olga tembló de miedo. La pimpina sobre su cabeza se balanceó para caerse, pero la sujetó con ambas manos. Prefirió que “Mandingo”, que así apodaban el perro, le mordiera una vena en la pantorrilla de la pierna izquierda. Gritó. No supo que hacer, si lanzarle el agua o desmayarse por el derrame de sangre tibia que salía de la herida. Sintió que su criatura le golpeaba un costado de la barriga. Lentamente fue bajando su cuerpo hasta sentarse en uno de los escalones. Siempre con la vasija sobre su cabeza. Salieron los vecinos. Aturdidos por la cantidad de sangre derramada en la pierna, gritaron: “¡Negra, ¿qué te pasó?!”. “¡Llamen a un médico!”. Se atrevió a exclamar un niño asomado en el patio polvoriento de su casa. El chico oyó que le gritaron: “¡Estás loco muchacho el carajo, desde cuándo hay medico en el barrio”! Le quitaron la pimpina de la cabeza. Cayó a un costado de las escalinatas. Perdió el conocimiento.
Cuando despertó del letargo, estaba acostada en un camastro que servía para atender a los pacientes de emergencia en el Hospital Central. Una manguera de plástico estaba conectada a una jeringa en su brazo izquierdo. Miró su barriga. Se dijo sorprendida: “Está igual que ayer”. Observó que una de sus piernas estaba vendada. Tenía puesta una bata color azul turquesa. Arrugada y corroída, tal vez era la única en esa sala. De pronto, como atraída por un fuerte presentimiento, sus ojos brillaron y se inclinó para preguntar a la comadre Lucrecia Valderrama que estaba a un costado de la camilla: “¿Y Oscarcito?”. No obtuvo respuesta. Solo la mirada tierna y la sonrisa amplia de Lucrecia. “Tranquila ´Negra´, él está bien. Tu hijo, ese negrito bello, es un alma de Dios”, remató la comadre. Olga preguntó: “¿Y el perro?” La comadre volvió a sonreír. Le recogió el cabello ensortijado, marrón como el chocolate. Algunos la llamaban “La Bachaca”, por su piel tostada y norme culo. Olga sentía la discriminación. Sin embargo, su amor de madre nunca la dejo plantada. Pensaba que, por su color tostado, le cerraban las puertas. En sus reflexiones oyó que su comadre le decía: “mujer, el color poco importa”. El silencio en aquella sala olorosa a cloroformo, borró todo instinto de desgracia. De amargura. De infortunio. “Así es, el color de la piel no importa para ser útil en la vida”. Se dijo. “Por muy infeliz que ésta sea”. Al pasar el tiempo, la “Negra” parió diez hijos más en partos normales. Amamanto a cada una de las cinco hembras y a los seis varones que tuvo con dolor. Al final del camino, se durmió para siempre. Que Dios la tenga en su diestra.
[email protected] //@monsa
Destacados