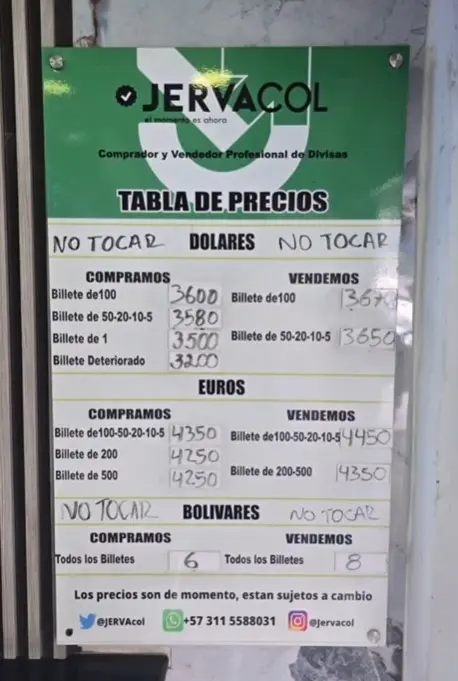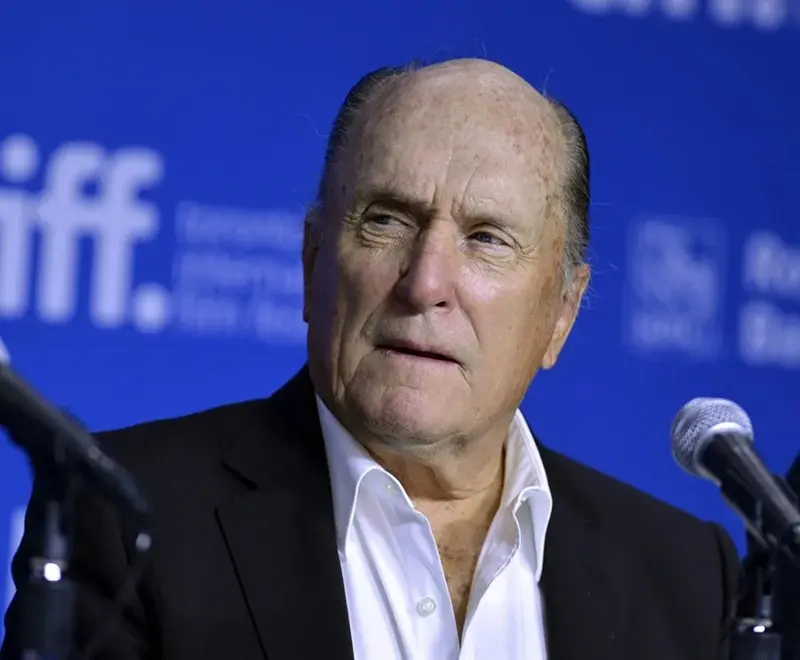Opinión
Repelencias
sábado 10 junio, 2023
Carlos Orozco Carrero
Con un cuatrico de clavijas de madera y algo sentido en su caja posterior por culpa del descuido del algún músico trasnochador y una botellita de calentado, se animaban en la conversa nocturna dos buenos amigos de la bohemia profunda. Tal vez alguna canción para prepararla y cantarla al pie de la casa de sus enamoradas. Un cigarrito y un trago para sacudir el frio uribantino ameritaban no pensar en las obligaciones del día siguiente. De repente, un hombre flaco y alto, con cara agradable, les pidió encarecidamente un poco del licor reparador para continuar su camino por la calle de La Barranca y enfilar por la vega del rio, vía La Cañabrava. El hombre los miro, agradecido, y les sonrió con una dentadura dorada y brillante. Un olor extraño y cierto temblor en sus manos hicieron que nuestros amigos lo miraran con desconfianza. De repente, los bombillitos que alumbraban la calle quedaron en remedo de una colilla de cigarro en tenue reflejo que ofrece una luz trifásica, casi a oscuras. El visitante se fue alejando y a medida que caminaba calle abajo se agrandaba su figura fantasmal. Nuestros amigos se miraron sorprendidos por aquel fenómeno y cuando volvieron la vista para buscar apoyo y darse valor, escucharon una carcajada escalofriante que les recorrió el espinazo completico. Miraron la calle y buscaron el cruce para llegar a la plaza Bolívar y enfilar por la carrera de San Antonio hasta recorrer más de 6 cuadras y tocar la puerta de la casa de Carreto, quien siempre dormía en el cuartico del frente. Ni el cuatro, ni la botella y mucho menos los cigarrillos cargaban los jadeantes espantados. Quejidos y sudores copiosos con los ojos a punto de reventar les atajaba cualquier intento de contar lo que les había pasado y lo que habían visto esa noche. Algo extraño sentían en su espalda. Muchos rasguños profundos y penetrantes en sus carnes los obligaban a buscar auxilio médico en el hospital San Roque, pero prefirieron no pasar por donde habían visto al mismo demonio.
Hace falta reconocer a los músicos que acompañan e interpretan las grandes obras del pentagrama mundial. Siempre lo he dicho, caballeros. El autor, el director y el concertino tienen créditos para darles un valor superior en la ejecución de sus composiciones. Y, ¿los nombres de los miembros de esas agrupaciones dónde quedan? Posiblemente en una nómina de pago, cariños. Hace falta dar crédito y reconocimiento a la segunda trompeta y a los miembros del grupo de percusión, por decir algo. A veces aparecen en los programas donde se reflejan los integrantes de las orquestas o coros. Sin embargo, la mayoría de las veces los vemos cuando salen del escenario y sonríen ante un público que no conoce a tanto músico valioso.
Ángel Custodio Loyola contaba que en un viaje que hicieron a Londres con su grupo criollo, se sorprendieron al entrar a un enorme teatro, con paredes y grandes cortinas de color vinotinto y negro. El público inglés vestía de solemne negro y la cara de los asistentes parecían transparentes de lo blancas que eran. En el hueco del arpa llevaban una carterita de ron criollo para espantar nervios y gallos traicioneros. Cuando se abrió el telón gigantesco se encontraron con un sutil y educado aplauso por parte de una asistencia remolona. –Arráncate con una catira marmoleña a ver qué pasa con estos catiritos, le dije al arpista. Apenas metí el primer grito sabanero, con alargue profundo, la gente se cimbró en sus asientos y apretaron fuerte las butacas del teatro. Después del intermedio de la pieza, les clavé el segundo grito y ahí reventaron a aplaudir con tantas ganas que casi se reventaban las manos. Esos ocho días que programaron para nosotros en Europa se convirtieron en tres largos meses por todas las capitales del viejo mundo, contaba nuestro máximo representante de la canta criolla venezolana.