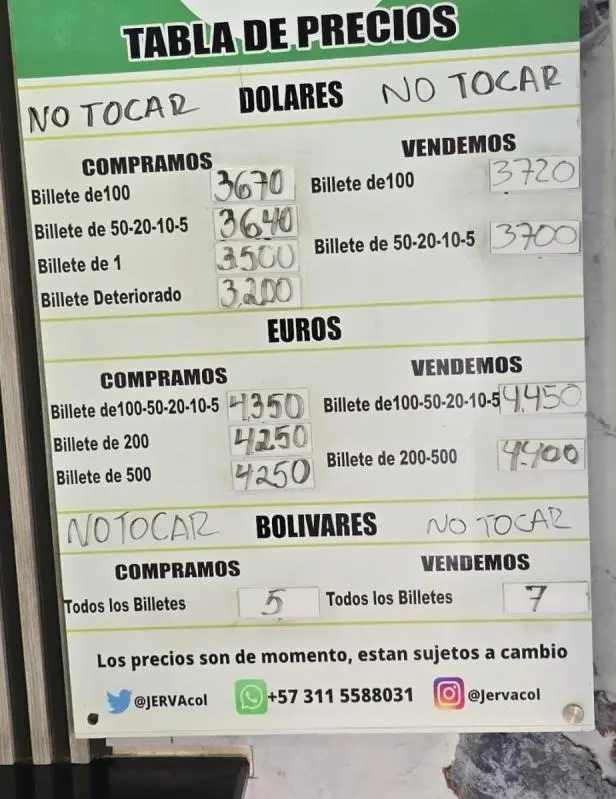Opinión
Sobre el futuro de la República
domingo 18 agosto, 2024
Francisco Corsica
Hace pocas semanas, Venezuela fue escenario de un evento político de trascendencia histórica: las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este día no fue solo una jornada más en el calendario; representó un renacimiento para la voluntad popular, que, después de años de silenciamiento, resurgió con la fuerza de miles de voces.
El país, que por tanto tiempo había estado sumido en la apatía y la desesperanza, volvió a ver largas filas de ciudadanos decididos a ejercer su derecho al voto, una imagen que se había vuelto extrañamente rara en la memoria colectiva desde las elecciones parlamentarias del 2015. Sí, ha habido otros procesos desde entonces, pero ninguno tan masivo.
Este fenómeno es más que una simple demostración de civismo; es una prueba contundente de que, a pesar de ser golpeada por crisis políticas, económicas y sociales sin precedentes en la última década, la sociedad venezolana no ha perdido ni su espíritu de lucha ni sus profundas convicciones democráticas.
Resulta admirable que, en medio de tanto sufrimiento y adversidad, el pueblo venezolano mantenga viva la llama de la esperanza y el deseo de un futuro mejor, demostrando al mundo que aún se aferra a los ideales de libertad y justicia. En ese sentido, debemos sentirnos orgullosos de nuestro gentilicio.
Sin embargo, lo que debería haber sido un punto de inflexión lleno de optimismo y reconciliación nacional ha sido lamentablemente ensombrecido por la polémica y la confrontación, dos elementos que han marcado la tónica de la vida política venezolana durante tanto tiempo.
Esta vez, la discordia no solo radica en las divisiones políticas, sino que se ha intensificado alrededor de los resultados de este crucial proceso electoral. La falta de consenso entre los dos principales bloques que participaron sobre lo que realmente ocurrió ese día, ha desatado una tormenta de acusaciones, sospechas y tensiones que amenaza con socavar la confianza en el sistema democrático del país.
Todos los que tuvimos la oportunidad de ser parte de aquella histórica jornada sabemos que el ambiente en las calles era electrizante, cargado de un fervor que hacía palpitar el corazón de la nación. Cada paso, cada gesto, cada conversación reflejaba la profunda conciencia de lo que estaba en juego, y la responsabilidad que cada ciudadano sentía sobre sus hombros.
Ese día, gracias a la actitud cívica de los votantes, la democracia liberal pasó de ser un concepto abstracto a una vigorosa realidad. Se materializaba en el rostro de cada votante, en su mirada decidida y en la esperanza que depositaba en forma de papeleta en una urna.
Más allá de las distintas interpretaciones que puedan surgir sobre los resultados, es imprescindible que nos detengamos a reflexionar sobre el estado actual de nuestra república y las profundas repercusiones que esta controversia, innecesaria e interminable, puede tener en el futuro institucional de nuestro país.
La transparencia en un proceso electoral no es solo un requisito técnico; es la columna vertebral sobre la que se sostiene la confianza pública, la base misma de nuestra convivencia democrática. Sin ella, la esencia misma de lo que significa una elección se desvanece, convirtiendo lo que debería ser un ejercicio de soberanía popular en una mera formalidad vacía.
El proceso del 28 de julio no fue cualquier evento: es un reflejo directo de la voluntad de un pueblo que, a pesar de las dificultades, sigue creyendo en la posibilidad de elegir su destino. En un país que ha sido devastado por crisis económicas interminables, donde los servicios públicos están en ruinas y donde cada día es una lucha por la supervivencia, la transparencia electoral adquiere un significado aún más profundo.
No se trata solo de contar bien los votos o de mostrar unas actas, se trata de restaurar la fe en que las instituciones, por muy golpeadas que estén, efectivamente pueden cumplir con su deber fundamental: proteger y representar los intereses del pueblo. Porque sí, la confianza en las instituciones y en las fuerzas políticas que las integran es crucial para la estabilidad de cualquier nación.
En Venezuela, hemos depositado en ellas no solo la tarea de organizar elecciones, sino la esperanza de que a través de un voto libre y transparente, se elija a un líder que realmente tenga la capacidad y la voluntad de guiar al país hacia un futuro mejor. El periodo constitucional 2025-2031 no es simplemente otro ciclo de gobierno; es una oportunidad crítica para reconstruir lo que ha sido destruido, para sanar las heridas profundas que atraviesan a nuestra sociedad y para retomar el camino hacia la prosperidad y la justicia.
Por otra parte, hay que garantizar el Estado de derecho. Aunque se enfrenta a una multitud de desafíos, uno de los aspectos más notables de nuestra situación actual es la impresionante cantidad de leyes que rigen nuestra vida pública. La Constitución, avanzada en muchos aspectos, no es simplemente un conjunto de normas, sino una carta magna que consta de 350 artículos meticulosamente elaborados para definir con claridad las atribuciones y los límites del poder.
En el contexto específico de las elecciones presidenciales, la necesidad de garantizar que lo estipulado en nuestro cuerpo jurídico se cumpla a cabalidad es imperativa. La ley, en su esencia, es el pacto social que hemos aceptado para vivir en armonía, y cuando se trata de un proceso tan trascendental, cada uno de los procedimientos, plazos y disposiciones contenidos en nuestro ordenamiento jurídico debe ser seguido al pie de la letra.
Precisamente de eso se trata: de que prevalezca el Estado de derecho para que podamos iniciar un nuevo periodo con la esperanza de que este sea un punto de inflexión en nuestra historia. Nos encontramos en una encrucijada donde las decisiones que tomemos hoy determinarán si continuamos sumidos en un conflicto interminable o si, por el contrario, logramos dar un giro hacia un futuro más prometedor.
De antemano, este nuevo periodo que estamos por comenzar ya está plagado de dificultades y retos en todos los ámbitos de la vida nacional. Desde la economía hasta la infraestructura, desde la salud hasta la educación, cada sector de nuestra sociedad enfrenta desafíos enormes. Y lo que debe suceder es muy simple: aquel candidato que efectivamente resultó favorecido con el voto mayoritario el 28 de julio debe ejercer el gobierno a partir del próximo 10 de enero.
Destacados