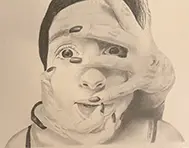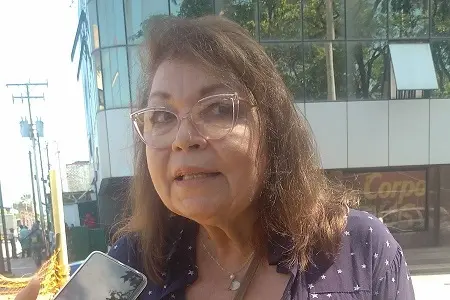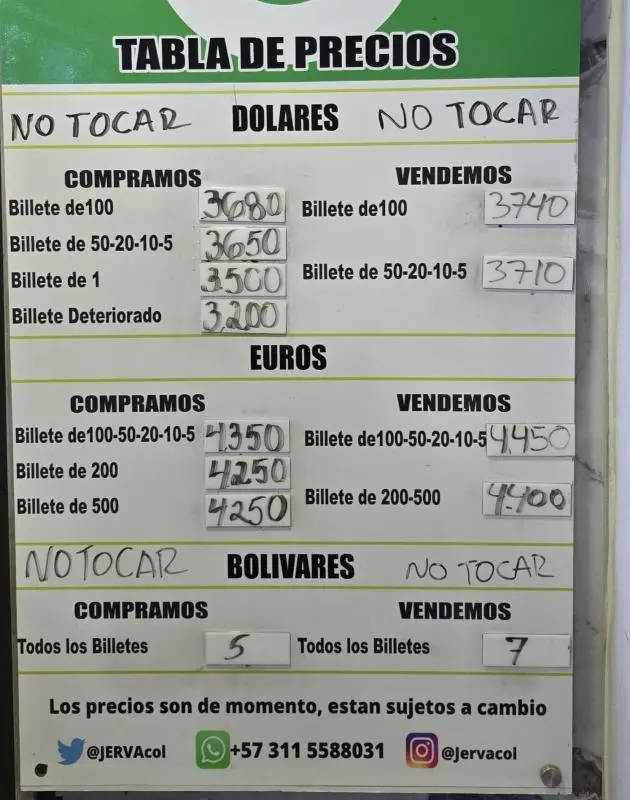Opinión
El telescopio sin pedestal
lunes 8 diciembre, 2025
Antonio Sánchez Alarcón
A la ciencia se le ha dado un lugar sagrado. Se le mira con devoción, como si fuera una revelación sin errores, una voz que viene de más allá del tiempo. Pero la ciencia no cae del cielo: Se construye con manos humanas, en momentos concretos, con intereses definidos. No es un oráculo eterno. Es un telescopio: Útil, potente, fascinante… pero hecho de vidrio, metal y contexto.
Cuando se habla de “la ciencia” en abstracto, como si fuera una señora con bata blanca que todo lo sabe, se comete una ingenuidad peligrosa. Se olvida que cada descubrimiento científico tiene una fecha, un idioma, un conflicto detrás. Que ninguna ciencia nace de la nada, y que sus verdades —por muy sólidas que parezcan— no están escritas en mármol, sino en papel.
La idea de ciencia como construcción histórico-material nos obliga a bajarla del pedestal. No para despreciarla, sino para comprenderla mejor. La física moderna, por ejemplo, no podría existir sin los instrumentos creados en el siglo XVII ni sin el capitalismo que impulsó ciertos desarrollos tecnológicos. La biología evolucionista no flota en el vacío: Está anclada a debates, a resistencias religiosas, a condiciones sociales específicas. Lo mismo con la medicina, la astronomía o incluso las matemáticas.
Esto no quiere decir que la ciencia sea pura ideología o manipulación. Tampoco que todas las “verdades” sean relativas. Significa algo más incómodo: Que el conocimiento nace dentro de la historia, no fuera de ella. Que cada sistema científico es una respuesta —más o menos precisa— a los problemas de su tiempo. Y que sus límites son tan reales como sus logros.
Pensemos en la medicina del siglo XIX: Tenía respuestas para enfermedades que hoy son triviales, pero era ciega ante cosas como la salud mental o la nutrición infantil. No porque los médicos fueran menos inteligentes, sino porque sus herramientas, su lenguaje y sus prioridades eran otros. Es fácil juzgar desde el presente, pero más útil es entender que nuestra ciencia de hoy será, mañana, otra antigüedad.
Aceptar esto tiene consecuencias. Primero, nos vacuna contra el dogmatismo científico, esa arrogancia que convierte a algunos científicos en sacerdotes. Segundo, nos prepara para el cambio: Lo que hoy es cierto, mañana puede reformularse. No porque la realidad cambie caprichosamente, sino porque la manera en que la entendemos depende de nuestras condiciones materiales.
Y en tercer lugar, nos permite ver que la ciencia no es una torre de marfil, sino una red de prácticas, instituciones, intereses y conflictos. Laboratorios, patentes, universidades, financiamientos, agendas políticas. Todo eso forma parte del tejido en el que se fabrica el conocimiento.
La ciencia no es la voz de la verdad. Es una forma poderosa de organizar saberes, de operar sobre la materia, de prever y transformar. Pero no está más allá del tiempo: Vive en él. Y si la filosofía tiene una tarea, es recordarnos eso: Que incluso el telescopio más preciso, por muy lejos que vea, sigue apoyado en un trípode de barro.