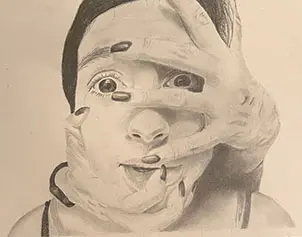Opinión
Pensar o sobrevivir: La filosofía en un país que se deshace
lunes 26 enero, 2026
Antonio Sánchez Alarcón
En Venezuela, la vida cotidiana es un desafío: Conseguir comida, medicinas, transporte o incluso seguridad, se vuelve una batalla diaria. Para quienes viven esta realidad, pregunta legítima y casi brutal: ¿Tiene sentido la filosofía cuando uno apenas sobrevive? ¿O es simplemente un lujo intelectual para quienes ya resolvieron lo material y pueden permitirse “divagar”?
No hay duda de que la supervivencia inmediata reclama atención total. Un niño hambriento, una familia sin luz, un anciano sin medicinas, no necesitan discursos sofisticados: Necesitan pan, agua, servicios. Ese clamor material es real y urgente. Pero confinar la filosofía al pedestal de la “alta cultura” —como si fuera una delicadeza para paladares desocupados— es perder de vista lo que realmente puede hacer el pensamiento en medio de una crisis profunda.
La filosofía, tal como se practica desde hace siglos, no es un ornamento inútil que se reserva para momentos de plenitud. No es una distraída contemplación del ser mientras el mundo se cae a pedazos. En tiempos de crisis, el pensamiento crítico —la capacidad de no aceptar lo dado, de interrogar supuestos, de desenmascarar mitos— se vuelve herramienta de supervivencia intelectual. En realidad, cuando las estructuras sociales se desgarran, emergen preguntas que no se resuelven con fórmulas técnicas ni con recetas administrativas: ¿Qué significa justicia cuando la ley es arbitraria? ¿Qué es libertad cuando la subsistencia es un espejismo? ¿Cómo pensar en comunidad cuando la agonía cotidiana fragmenta la solidaridad? Estas no son abstracciones ajenas: son preguntas que se hacen carne en contextos como el venezolano, donde la crisis ha cobrado una dimensión social, política y moral profunda.
La filosofía enseña algo que ninguna política pública emergente puede sustituir: Cómo cuestionar lo que parece inevitable y cómo entender los procesos que nos trajeron hasta aquí. No ofrece pan inmediato, pero puede transformar la percepción de la realidad desde dentro, dar sentido al caos y, sobre todo, armar una perspectiva crítica capaz de ver más allá de los padecimientos visibles. Y en un país donde las explicaciones oficiales se mezclan con mitos, falacias y consuelos ilusorios, pensar con rigor es una forma de desactivar la propaganda que falsea la realidad.
Decir que la filosofía es un lujo para quienes tienen necesidades resueltas es caer en el prejuicio tecnocrático que reduce todo saber a lo “útil” económicamente. Ese prejuicio no solo empobrece la educación, sino que hace desaparecer la pregunta por lo humano, por la forma en que nos organizamos, por el sentido de nuestras acciones y por las estructuras que sostienen una sociedad en crisis. La filosofía —como práctica crítica— no busca consolar, sino clarificar. Y esa clarificación, paradójicamente, es condición para cualquier transformación colectiva que no se limite a la mera supervivencia.
En efecto, hay momentos en que pensar duele. La filosofía no es anestesia para enjugar el sufrimiento. Pero en un país como Venezuela, donde los pequeños relatos oficiales y las soluciones mágicas han fallado una y otra vez, la filosofía ofrece el espacio para pensar de manera distinta, para encontrar causas ocultas y para reconstruir, desde abajo, un sentido compartido de agencia y futuro. No es sustituir la lucha por pan con discursos etéreos. Es comprender que sin pensamiento crítico colectivo, la supervivencia se transforma en mera repetición de errores y resignación.
Vivir anestesiados ante la realidad no es vivir, es renunciar a la historia propia antes de escribirla. Si la filosofía tiene algo que aportar —y lo tiene— es eso: No permitir que la realidad se convierta en un mito oscuro que nos impida comprenderla y transformarla.
Destacados