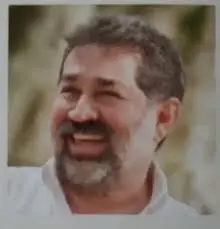Economía
Medidas de Emergencia Económica no funcionan sin programa para aplicar
miércoles 16 abril, 2025
El economista Dilio Hernández afirma que el reciente Decreto Presidencial corre el riesgo de convertirse en letra muerta, como ha ocurrido con las anteriores leyes habilitantes en el país
Humberto Contreras
Sin un programa concertado exprofeso, las leyes habilitantes corren el riesgo de convertirse en letra muerta, sin mayor impacto sobre el objetivo que sirvió de base para su solicitud, tal como lo demuestra la historia de leyes habilitantes en distintos períodos presidenciales en el país. Así opina el economista doctor Dilio Hernández, profesor universitario y director del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP), en relación con el reciente decreto de Emergencia Económica propuesto por el Ejecutivo y ya aprobado por la Asamblea Nacional.
Indica el doctor Hernández que el “nuevo” paquete de leyes especiales solicitadas por el Poder Ejecutivo, en estricto sensu, parece repetir la historia de las ultimas 7 leyes similares, puestas en práctica especialmente en el área económica y política comercial, sanciones, aranceles, petróleo, algunas justificadas y otras menos, pero que sin duda alguna, dice, hoy desnudan la vulnerabilidad de nuestra economía saturada de problemas estructurales para reactivar el aparato productivo, estimular la inversión nacional y foránea, elevar la demanda interna para mejorar el empleo y la remuneración salarial de los trabajadores, nudos críticos de la crisis.
— La historia reciente de la las leyes habilitantes al Poder Ejecutivo para atender situaciones de emergencia económica o social, es de larga data en el país, dice Hernández, y su instrumentación se incluyó en las Constituciones de 1945 (Art. 78); 1961 (Art. 190 ); 1999 (Arts. 236 y 203), fueron utilizadas por Rómulo Betancourt (1959), Carlos Andrés Pérez (1974), Jaime Lusinchi (1984), Ramón J. Velázquez (1993), Rafael Caldera (1994), Hugo Chávez (2000, 2007, 2010) y Nicolás Maduro (2013, 2015, 2016), con resultados, en la mayoría de los casos, de dudosa efectividad para alcanzar los objetivos para los cuales fueron aprobadas por el Poder Legislativo.
Las medidas especiales, agrega, por su naturaleza extraordinaria deben contar con un contenido mínimo (“adessentia”, en el lenguaje jurídico). Es decir, su contenido no puede ser vago ni impreciso. Por el contrario el alcance debe ser cierto, determinado, acotado en el tiempo.
Señala que el contenido mínimo debe ser el resultado de un programa compartido no solo entre los poderes públicos, sino con los actores económicos y sociales involucrados, presupone un “ex rerum natura”, acuerdo mínimo. Este sin duda alguna ha sido el Talón de Aquiles de la mayoría de las habilitaciones, que ha generado distorsiones y arbitrariedades en su aplicación.
Explica el profesor universitario que seis de las diez principales medidas del reciente Decreto Presidencial son de carácter fiscalista y están orientadas a centralizar la recaudación fiscal en el Poder Ejecutivo nacional, repitiendo el fracasado modelo centralista, cuyo resultado no es precisamente el más exitoso.
— No se trata solo de enfocar en una política fiscal el abordaje de los problemas estructurales de la economía. Es necesario que la política fiscal sobre la que centra el decreto se articule a medidas antiinflacionarias, estimule la demanda interna y la inversión.
Un postulado clásico macroeconómico que debería ser el marco de las futuras medidas económicas, sostiene que la política fiscal puede ayudar a estimular la demanda y reactivar la economía; pero para lograrlo, enfatiza Dilio Hernández, es necesario reducir el déficit fiscal, reasignar el gasto público hacia fines más productivos, mejorar la composición del gasto público, sanear las finanzas y promover reformas institucionales para mejorar la gerencia pública.
Estos, entre otros objetivos, deberían ser incorporados en la implementación del nuevo decreto.