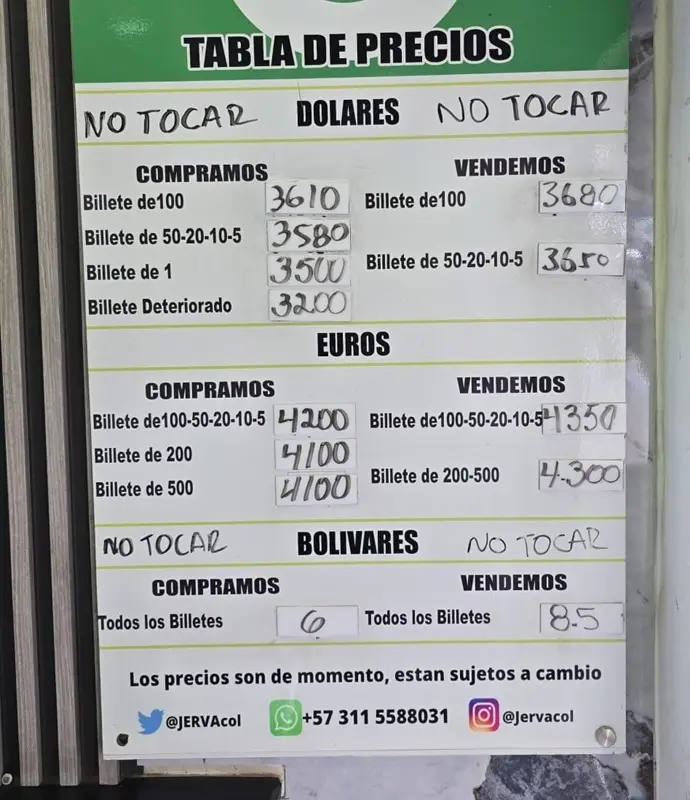Opinión
La alegría después de la penumbra
domingo 8 septiembre, 2024
Francisco Corsica
No cabe duda de que vivimos tiempos turbulentos, marcados por la incertidumbre y el descontento. Pero lo más preocupante no es solo la crisis cotidiana que enfrentamos, sino el hecho de que las elecciones del 28 de julio, ese evento que debería haber sido el catalizador de alcanzar los estándares de vida que deseamos, no ha producido el efecto esperado.
Un mes después, el ambiente sigue cargado de apatía. Es curioso, porque lo habitual después de una jornada electoral es que, al menos durante un tiempo, la gente se sienta energizada, con expectativas renovadas y un sentido de que lo mejor está por venir.
Las elecciones, de alguna manera, se parecen al Año Nuevo: son el momento en el que creemos que podemos comenzar de nuevo, que los errores del pasado serán corregidos y que las nuevas caras y propuestas traerán consigo soluciones frescas. Nuevas políticas, nuevos proyectos y una oportunidad para corregir el rumbo.
Sin embargo, aquí no ocurrió nada de eso. De hecho, todo lo contrario. La clase política, de lado y lado, parece más dividida que nunca, incapaz de ponerse de acuerdo siquiera en algo tan básico como quién ganó las elecciones. Y ese desencuentro no solo ha alimentado la desconfianza, sino que ha tenido consecuencias tangibles en la vida diaria de la población.
Un apagón nacional en pleno siglo XXI es la metáfora perfecta de lo que estamos viviendo: un país sumido en la oscuridad, no solo literal, sino también figurativa, mientras la dirigencia parece jugar a ver quién tiene más poder sin preocuparse por resolver los problemas reales.
A las 4:50 de la mañana del 30 de agosto, el país entero volvió a quedar sumido en la oscuridad. Las luces se apagaron, las ciudades se detuvieron y el silencio de la madrugada fue reemplazado por la inquietante certeza de que, una vez más, estábamos a merced de un sistema eléctrico frágil.
Para muchos, fue inevitable revivir el trauma de aquellos largos días de 2019, cuando Venezuela se enfrentó a uno de los apagones más severos de su historia reciente, con algunos sectores contando tres, cuatro y hasta cinco días sin electricidad. Una realidad que, a pesar de lo que pueda decirse, nunca fue del todo superada.
Los venezolanos, ya acostumbrados a los malabares de vivir en un país donde lo básico se ha vuelto un lujo, saben que los servicios públicos nacionales están colapsados, frágiles, a un paso de la catástrofe en cualquier momento. Como dice el dicho, están de “mírame y no me toques”.
A pesar de las promesas y los anuncios, muchos llegaron a creer, ingenuamente quizá, que un apagón de semejante magnitud sería cosa del pasado. Pero la realidad se impone con su cruda verdad: el sistema eléctrico puede fallar tantas veces como lo permita su debilitada infraestructura, y lo peor es que, en el fondo, todos lo sabemos. No hay un plan de contingencia efectivo y, hasta ahora, no hay quien detenga esta caída en espiral.
Pero lo más indignante es que en medio de este caos, en un país donde gran parte de la población padece cortes eléctricos diarios, existen zonas “privilegiadas” que parecen estar exentas de este colapso. Caracas, la capital, es uno de esos lugares. Mientras el resto del país se sumerge en la lucha del racionamiento eléctrico, la ciudad capital rara vez sufre cortes de luz.
Para muchos, esto es una señal de la desigualdad que ha caracterizado a Venezuela en los últimos años: un país dividido, no solo política y económicamente, sino también en el acceso a algo tan básico como la electricidad. Sin embargo, ese día fue diferente. Incluso Caracas se vio afectada por el apagón. Aunque el servicio fue restituido en unas pocas horas, este hecho fue un golpe a la idea de que existe una burbuja impenetrable en la ciudad.
Si en la capital de la República, con sus aparentes privilegios, la paciencia de la gente se agota tras apenas unas horas de oscuridad, resulta difícil imaginar las interminables penurias que soportan quienes residen en el interior del país, en la tan olvidada “provincia”. Es devastador.
¿Qué le queda a la población en medio de este caos? Algo terriblemente triste: resignarse, esperar pacientemente y celebrar como una victoria el simple hecho de que, después de tanto, la luz finalmente regresa. Ese día, la escena se repitió una vez más. Al caer la noche, cuando la desesperación ya comenzaba a asentarse en los hogares de quienes aún aguardaban, el sonido de cacerolas golpeadas con furia llenó el aire.
Y luego, como por arte de magia, la luz regresó. Lo que horas antes era indignación y furia, se transformó en una explosión de júbilo. “¡POR FIN!” se escuchaba una y otra vez, como si hubieran ganado una batalla épica. Desde los balcones, las personas se asomaban con los brazos levantados en señal de victoria, saludando el regreso de un servicio que, paradójicamente, solo unas horas antes daban por sentado.
No era más que el retorno de algo que jamás debería haber faltado, pero en un país donde lo básico es un lujo, ese simple acto de volver a encender una bombilla se convirtió en motivo de celebración. La inconformidad se desvaneció en un instante, reemplazada por una alegría efímera y algo inquietante. Las personas retomaron sus quehaceres como si nada hubiera pasado, como si no hubiera motivos para seguir caceroleando.
El pueblo venezolano no merece atravesar el calvario de la incertidumbre constante. En realidad, no lo merece ninguna sociedad. Cada apagón es una bofetada a la dignidad. Nos acercamos a las festividades de fin de año, un período que, en cualquier lugar del mundo, simboliza alegría, unión y esperanza. Pero en Venezuela, esas emociones están teñidas de ansiedad.
¿Cuántos se preguntan si este año podrán siquiera encender las lucecitas de sus hogares para celebrar? ¿Cuántos temen que, cuando llegue diciembre, el país se sumerja en otra larga y fría oscuridad? Es incomprensible haber llegado a estos extremos. Lo más irónico es que, durante las festividades, el consumo eléctrico inevitablemente aumenta, como ocurre en cualquier país del mundo.
La alegría de contar con electricidad no debería ser algo pasajero o condicionado por un sistema que falla a la primera señal de estrés. Esa alegría debería ser permanente, porque el acceso a la electricidad no es un lujo, es una necesidad fundamental para la vida moderna. Y sobre todo, no debería ausentarse ni un segundo. Porque sin luz, todo se detiene.
Destacados