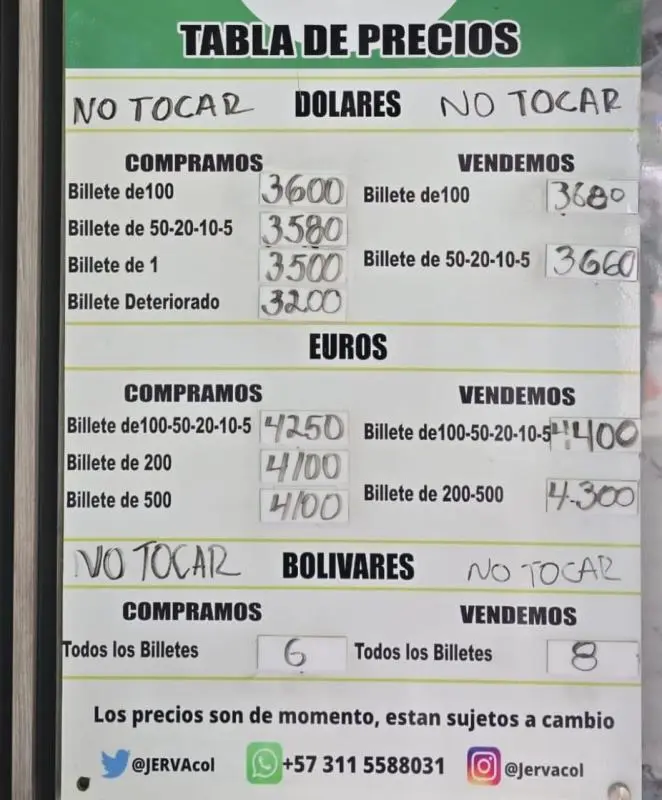Opinión
Opinión | Escuelas silenciosas
domingo 5 agosto, 2018
Gustavo Villamizar D.
En días pasados, andando por diversas instituciones escolares de la ciudad, advertí en algunas –la mayoría- una circunstancia que me llamó la atención especialmente: el silencio que reinaba en aquellos planteles. Pregunté entonces si habían niños en ese momento y la respuesta unánime fue: sí, están en las aulas. Vaya mayor e inquietante sorpresa, por lo que de inmediato pensé: ¿una institución donde comparecen centenares de infantes, en silencio? Al tiro pregunté: ¿en clases? Y me respondieron: sí, en clase, hay dos recesos, uno largo y uno corto. Entonces pensé: son los mismos tiempos escolares desde hace unos cuantos años.
A partir de allí, me ocupé de dar una ronda de estricto carácter sensorial – mirar, oír, olfatear- por las ventanas o a través de algunas pocas puertas abiertas, para ver qué estaban haciendo en aquel silencio. La cosa no resultó, en lo mínimo sorprendente, pero digno de contar. En la mayoría de esas aulas había un docente de pie o sentado en su escritorio, intentando explicar algún punto o tema del que los alumnos tomaban apuntes mientras él escribía algunas palabras con tiza en la pizarra de madera o con el marcador en la de vinyl, o simplemente, dictándolo de un texto –enciclopedia- muy gastado, al cual intentaban seguir al pie los estudiantes. En estos dictados nunca escuché una frase completa porque quien dictaba iba deshojando palabra a palabra, por supuesto con una entonación absolutamente plana, sin pausas ni inflexiones. En ocasiones se repetían algunas palabras con mayor énfasis, a solicitud de los alumnos que se quedaban en la copia. Igualmente, pude observar la realización de alguna “investigación” consistente en que todos abrían el libro de texto en la misma página, para responder por escrito en el cuaderno de apuntes o de materia, la misma pregunta formulada por el docente. Igualmente, pude percatarme que en la medida en que avanzaba la disertación, el dictado o la copia, la postura de los niños y jóvenes en su pupitres o mesas se iba haciendo más relajado, llegando en ocasiones a pensar que estaban a punto de “echar un camaroncito” apoyando su cabeza en el brazo y observando de costado el texto o el cuaderno, en medio de la actividad ordenada. Entonces concluí que estos no solo son los tiempos escolares de siempre, sino también las actividades y asignaciones de bostezo que conforman la rutina de nuestra escuela tanto pública como privada. Debo ser justo y decir que en dos aulas de institutos públicos pude observar procedimientos de carácter colectivo en los que, me pareció, se dejaba el protagonismo a los muchachos a los cuales aprecié disfrutando de lo que hacían. Además y creo que no por casualidad, fueron estas aulas las únicas en las que vi el uso de la “Canaimita” en la actividad realizada. En otra de las aulas había mucho ruido, pero era generado por la ausencia de actividad pedagógica y entonces tuve el pálpito de que era consecuencia de la muy abundante mensajería o el chat del teléfono de la profe.
Esto que describo ocurre a diario en nuestros planteles educativos con algunas excepciones, la cuales son dignas de reconocer y estimular. Es una rutina terriblemente fatigante tanto para el alumno como el docente, una repetición constante de lo mismo que por supuesto, no puede estimular al aprendizaje y menos al uso de la funciones superiores de la mente, que no reta al aprendiz a conquistar saberes, a interrogar e interrogarse acerca de los contenidos a abordar, a hallar las respuestas a sus inquietudes, a expresarlas y confrontarlas. La escuela requiere una transformación a fondo. Creo que se puede iniciar siguiendo al maestro Simón Rodríguez: “Enseñen a los niños a ser preguntones”.
Destacados